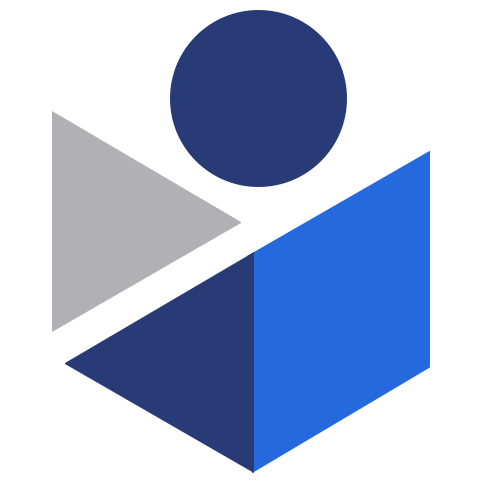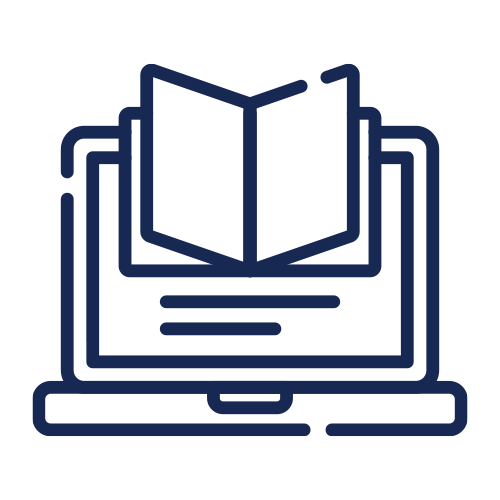CHOCOLÁ
11 julio, 2013
Iximche
12 julio, 2013¿CÓMO LLEGAR?
El Parque Nacional Tikal se encuentra al norte de Guatemala, en el departamento de Petén, a 484 km de la Ciudad de Guatemala (9 horas) y a tan solo 63 km de la ciudad de Flores, Petén (1 hora). Para llegar puedes tomar un bus directo desde la capital hasta la ciudad de Flores con varias líneas de transporte como Autobuses del Norte, Fuentes del Norte y Línea Dorada. También puedes llegar por vía aérea hasta el aeropuerto internacional Mundo Maya en donde al bajar varias empresas y agencias ofrecen el servicio de transporte y guiaje. Ya en Flores debes tomar la carretera CA-13 hacia Melchor de Mencos, tomando el desvió hacia la izquierda en la Aldea Ixlú que conduce hacia el Remate. Sigue esta carretera hasta llegar a la entrada al Parque. Microbuses colectivos y privados están disponibles diariamente.
HORARIO Y TARIFA:
El horario de atención al público establecido es de 06:00 a 18:00 horas de lunes a domingo. En horario extraordinario se establece el tour de amanecer de 04:00 a 06:00 horas y el tour de atardecer de 18:00 a 20:00 horas.
Tarifa de ingreso:
Turistas Extranjeros: Q.150.00
Turistas Nacionales: Q. 25.00
Tour de amanecer:
Extranjeros: Q.100.00
Nacionales: Q.20.00
Tour de atardecer:
Extranjeros: Q.100.00
Nacionales: Q. 20.00
Entrada a Museos:
Extranjeros: Q.30.00
Nacionales: Q.5.00
Área de acampar:
Extranjeros: Q.50.00
Nacionales: Q.10.00
Sitio Uaxactun:
Extranjeros: Q.50.00
Nacionales: Q.5.00
A partir del 15 de marzo del 2017 se implemento el cobro por banco, por lo que los visitantes pueden adquirir las boletas de los diferentes servicios en las Agencias de BANRURAL en toda la República previa presentación del pasaporte o el documento personal de identificación (DPI). Estas boletas tienen validez durante un mes hasta ser utilizados al ingresar al Parque Nacional Tikal en donde le serán marcados y le colocaran un brazalete distintivo con un color asignado para cada servicio que haya cancelado.
Quedan exonerados del pago de ingreso a parques arqueológicos, monumentos históricos y artísticos y museos, los visitantes que realicen su gestión con 15 días de anticipación, en los casos siguientes:
- Estudiantes de establecimientos públicos de los distintos niveles educativos, debidamente identificados y acompañados de sus docentes.
- Las personas interesadas en realizar proyectos de investigación, debidamente autorizados por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes están obligadas a proporcionar copia o fotocopia de su convenio.
- Los visitantes nacionales menores de diez años de edad acompañados de padres o persona adulta.
- Los guías espirituales o Aj Q´ijab´, ya sea en forma individual o acompañados que ingresan a realizar sus ceremonias en los altares ubicados para el efecto en los Lugares Sagrados, Sitios, Monumentos, Parques, Complejos o Centros Arqueológicos que se localizan en el territorio nacional y que se encuentran bajo la administración del Ministerio de Cultura y Deportes. Esta exoneración se regula por lo dispuesto en los Acuerdos Ministeriales número 525-2002 y 42-2003 del Ministerio de Cultura y Deportes.
Para gozar de las exoneraciones de pago establecidas en la literal a) del artículo anterior, y por razones de distancia los interesados podrán dirigir sus solicitudes en forma escrita, telefónica o electrónica a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, en un plazo no menor de quince días de anticipación a la fecha a la que ingresaran a los lugares indicados en su solicitud, (articulo 3 y 4 del Acuerdo Ministerial 282-2007). Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural al correo despachopcyn@gmail.com o al teléfono 2253-0539.
SERVICIOS Y ATRACCIONES
El Parque Nacional Tikal ofrece a los visitantes experiencias para aprovechar al máximo su estadía e interpretación. Entre ellas se pueden realizar las actividades siguientes:
- Parqueos
- Centro de visitantes
- Museos de Lítica y Cerámica.
- Área de acampar.
- Caminatas por senderos de interpretación cultural y natural (rotulación).
- Observación de aves.
- Visitas acompañado por guías autorizados por el INGUAT*
- Servicios sanitarios en distintas áreas del Parque para su conveniencia
- Casas de descanso en el área arqueológica.
- Servicio de vehículo para personas con capacidades especiales.
- Servicio de Primeros Auxilios
- Ventas de artesanías*
- Restaurantes*
- Hoteles *
*algunos servicios son prestados por personas particulares autorizadas por el Parque.
Recomendaciones
Llevar abúndate agua, ropa para clima cálido y zapatos cómodos para caminar, gorra, bloqueador solar, impermeable, cámara fotográfica y repelente para insectos.
Galería de Imágenes
- Parque Nacional Tikal
Antecedentes del Parque Nacional Tikal
La antigua ciudad maya de Tikal fue reportada en 1848 por Modesto Méndez y Ambrosio Tut, Corregidos y Gobernador de Petén, respectivamente. Eusebio Lara, acompaño esta primera expedición para elaborar las primeras ilustraciones de los monumentos de Tikal. Sin embargo, se tiene conocimiento de que Tikal fue conocido por algunos nativos de la zona y posiblemente por misioneros españoles a fines del siglo XVII (Soza, 1970; Vidal y Muñoz, 1997; Harrison, 1999). En 1853, posterior a la publicación del diario de Méndez en la Gaceta de Guatemala, se da a conocer a la comunidad científica su descubrimiento, a través de una publicación de la Academia de Ciencias de Berlin.
El Parque Nacional Tikal fue creado el 26 de Mayo de 1955 bajo la responsabilidad del Instituto de Antropología e Historia, y se constituye como la primera área protegida de Guatemala, reconocida por UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial en 1979. Rodeado de una selva exuberante, alberga invaluables riquezas que forman parte del patrimonio cultural y natural del país, con una extensión de 575.83 km².
En 1972, con el apoyo del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, se elabora el primer Plan Maestro para la Protección y Uso del Parque Nacional Tikal, iniciativa coordinada por la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica, en apoyo al Instituto de Antropología e Historia y al Instituto Guatemalteco de Turismo. Este Plan Maestro es el único que ha tenido el Parque Tikal hasta el presente documento, y como consecuencia de él, se logra la construcción del aeropuerto de Santa Elena, el actual Centro de Visitantes, el traslado de la aldea Tikal hacia Ixlú y la pavimentación de la carretera Flores-Tikal (National Park Service, 1972).
En 1970, la Secretaría de Planificación Económica crea el Proyecto Administración del Parque Nacional Tikal, bajo la dirección de Rudy Larios, con el propósito de darle seguimiento a la conservación de las obras realizadas por Pennsylvania y FYDEP, así como para habilitar otras áreas para el turismo (Crisarq-Consult, 1997:8). La misma Secretaría, en 1974 diseña el Proyecto de Desarrollo Turístico, con el fin de apoyar el desenvolvimiento del potencial turístico de Tikal, así como para proteger las ruinas y prevenir daños ecológicos en el área de influencia del Parque (SEGEPLAN, 1974). Evidencia de su importancia es el hecho que ser el ser el sitio más visitado de Guatemala, con el ingreso de más de 200,000 visitantes al año.
En 1979, la UNESCO declara al Parque, como el primer Sitio de Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad. La combinación de lo cultural y natural de Tikal, hace que se convierta en el primero de los 23 sitios en el mundo que han sido declarados como Sitios de Patrimonio Mundial Mixto de la Humanidad5, es decir tanto Cultural como Natural6 (UNEP 1997a, 1997b).
Más recientemente, el Congreso de la República, en 1989, crea el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y en 1990 la Reserva de Biosfera Maya, definiendo al Parque Nacional Tikal como una de las zonas núcleos de la Reserva. Esta misma ley ratifica en la administración del área al Instituto de Antropología e Historia. En 1993, el IDAEH transfiere la administración del sitio arqueológico de Uaxactún al Parque (Parque Nacional Tikal, 1995), extendiéndose sus responsabilidades administrativas.
Durante el año 2002 se realizó una remedición de los límites y mojones del Parque, con el fin de inscribirlo en Registro de la Propiedad Inmueble, y aclarar su situación jurídica. Esta medición fue respaldada legalmente con el Acuerdo Gubernativo No. 239-2003 del 7 de abril del presente año, por medio del cual “se desmembrar a favor del estado una fracción de terreno ubicada en el municipio de Flores…”. Según el mencionado acuerdo, el Parque queda adscrito “al Ministerio de Cultura y Deportes, quien a través del Instituto de Antropología e Historia deberá darle al inmueble el correspondiente mantenimiento…” (Artículo 2). Este trascendental paso le da certeza jurídica al Parque y la base legal para emitir las políticas y ordenar la situación de los diferentes negocios que operan dentro del Parque.
Importancia cultural
La presencia de la antigua ciudad maya de Tikal, considerada como una de las más grandes e importantes de dicha civilización, fue la causa que impulsó la decisión por parte del gobierno para declarar el área como Parque Nacional. La ciudad cuenta con más de 3,000 rodeados de un exuberante bosque tropical, lo que hace de Tikal una de las bellezas escénicas más admiradas del mundo, convirtiéndose desde las primeras décadas del siglo XX, en focos de interés científico, y posteriormente en uno de los principales destinos turísticos de Guatemala.
El análisis de la ocupación de Tikal, indica que los primeros pobladores se asentaron en el lugar alrededor del año 750 a.C. hasta aproximadamente el 900 d.C. (Laporte y Fialko, 1995). En total, 1600 años de ocupación contínua, dentro de los que destacan el Período Clásico comprendido del 250 al 900 d.C. Los científicos han estimado que la ciudad contaba aproximadamente con 100,000 habitantes alrededor del año 750 d. C. (Harrison, 1999).
Laporte y Fialko (1995), señalan que durante el período Preclásico, la estructura religiosa y
política de Tikal se asentó en dos conjuntos arquitectónicos: la Acrópolis Norte y el Mundo
Perdido. La edificación de ambos conjuntos se inicia en el Preclásico Medio (750 a.C.), época en que también empezaron a surgir otros asentamientos en el norte de Petén, incrementándose la construcción tanto de edificios ceremoniales como habitacionales en Tikal (Becker, 1986).
Para el año 100 a.C. la Acrópolis Norte había adquirido un carácter ceremonial y funeral complejo, ya que aparecen tumbas abovedadas con ofrendas de cerámica de alta calidad,
locales y algunas importadas a través de rutas comerciales de larga distancia. El jade, la obsidiana y los objetos marinos, entre otros formaban parte del comercio. En esta misma época se produce una expansión arquitectónica con edificios bien elaborados, decorados con mascarones estucados y policromados, actividad que se extiende hasta la mitad del período Clásico. A diferencia de la Acrópolis Norte, el Mundo Perdido es el único sector en Tikal que expone una parte de la arquitectura del período Preclásico representada en la gran pirámide.
Durante el período Clásico, la época de mayor esplendor en el área Maya (250-900 D.C.), se observa en Tikal un marcado crecimiento en la conmemoración de eventos en monumentos esculpidos y en el gran desarrollo de la arquitectura, sin que las antiguas estructuras con funciones político-religioso sufran mayor cambio (Coe, 1994). En este período se consolida la escritura y se fomenta el intercambio comercial, estrechando relaciones con Teotihuacán y Kaminal Juyú. Estas relaciones pueden apreciarse en los elaborados detalles de los monumentos esculpidos, ricos entierros y arquitectura de edificios con 4 escalinatas. Estos rasgos reflejan la presencia de una sociedad compleja. Los monumentos grabados no sólo manifiestan los logros calendáricos y matemáticos, sino que transmiten la existencia de un gobierno centralizado.
El área central de la ciudad se encuentra situada estratégicamente en una serie de cerros de baja altura que se elevan aproximadamente 50 metros por encima de dos depresiones
pantanosas o bajos. La mayor parte de los grandes edificios, hoy visibles, que se encuentran agrupados en la parte alta del sitio central, datan del período Clásico Tardío, época de mayor apogeo y poder de Tikal, así como de mayor actividad constructiva. Excavaciones arqueológicas revelaron que edificios anteriores no fueron renovados.
Destacan algunos grupos de edificios o edificios individuales por su monumentalidad y belleza arquitectónica, pero principalmente por su importancia histórica o de connotación astronómica. Estos conjuntos monumentales conforman el centro ceremonial, político y de vivienda de los gobernantes de la ciudad. Asimismo, sus antiguos habitantes desarrollaron un ingenioso sistema hidráulico para abastecer de agua a toda la ciudad, ubicando reservorios o aguadas en distintos puntos idóneos para ese propósito.
Fuera del grupo ceremonial existen numerosos grupos residenciales dentro de una zona7 de aproximadamente 12 km². La calidad constructiva decrece cuanto más se alejan del grupo principal, aunque debe mencionarse que existieron también grandes complejos arquitectónicos, pero la mayoría fueron construidas con material perecedero, a diferencia de la Zona Arqueológica Núcleo donde predominan las bóvedas y muros de mampostería.
Dentro del perímetro del Parque, la antigua ciudad maya de Tikal ha sido el sujeto principal de la mayoría de las investigaciones arqueológicas, restauraciones arquitectónicas y explotación turística. Sin embargo, dentro del Parque existen otros sitios arqueológicos que aún no han sido investigados intensamente, pero si fuertemente saqueados, como Corozal, Uolantún, El Encanto, La Flor, Chikín Tikal, Bobal, y Jimbal, entre otros.
De acuerdo a los estudios realizados por diferentes instituciones e investigadores, Tikal aparte de poseer varios templos, pirámides, palacios, juegos de pelota, centros de conmemoración astronómica, complejos de pirámides gemelas, calzadas, grupos residenciales, áreas habitacionales, chultunes y reservorios de agua, también fue rodeada por actividades agrícolas para el sustento diario de sus habitantes.
Un aspecto crucial y de suma importancia para la antigua ciudad de Tikal, y el manejo del
Parque, es su consideración como uno de los símbolos fundamentales de la identidad guatemalteca. Asimismo, Tikal es considerado por los Mayas actuales, como un centro ceremonial, donde acuden en épocas especiales a la celebración de fechas importantes en el calendario sagrado o eventos especiales históricos. Es importante destacar el marcado incremento de su uso ceremonial a partir de 1986, con el restablecimiento del poder civil en Guatemala, especialmente el día 12 de octubre, cuando se realiza una multitudinaria peregrinación de Mayas-Q’eqchi’ provenientes principalmente del sur de Petén y de Alta Verapaz, así como Maya-Mopán, residentes en el municipio de San Luis, Petén.
Reseña de investigaciones realizadas en Tikal
- a) Investigaciones Arqueológicas
Las investigaciones dan inicio con Alfred Percival Maudslay, que en los años 1881 y 1882 realizó fotografías, dibujos, moldes, el primer levantamiento planimétrico y descripciones de algunos edificios monumentales, información que fue publicada en la obra Biologia Centrali-Americana (Vidal y Muñoz, 1997:60). En 1895, el austriaco Teobert Maler, del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, efectuó un registro fotográfico, dibujos y una ampliación del mapa, pero éste nunca fue publicado. Maler regresa a Tikal en 1904.
El Museo Peabody le solicitó a Alfred Tozzer elaborar un nuevo levantamiento topográfico, que fue publicado en 1911, constituyendo uno de los trabajos científicos más importantes de Tikal. Posteriormente, Sylvanus Morley llegó a Tikal, cuando realizaba visitas a Uaxactún en 1916, mientras trabajaba para la Carnegie Institution de Washington. Poco después, exploradores de la misma institución visitaron en repetidas ocasiones el sitio entre los años 1921, 1922 y 1924, durante el desarrollo de las excavaciones del Proyecto Uaxactún entre 1926 y 1931 (Ricketson et al, 1937), aportando importantísimos datos a la arqueología. A partir de entonces, la ciudad ha recibido numerosas visitas de investigadores nacionales y extranjeros.
Con las intervenciones del Museo de la Universidad de Pennsylvania, se inicia en 1956 el Proyecto Tikal (Tikal Project), el más grande ejecutado en esta ciudad. Este proyecto continuó haciendo investigación de campo hasta 1969, pero aún no se han publicado todos los datos recopilados. A partir del año 2002, se ha iniciado el Proyecto de Acceso Digital a Tikal (Tikal Digital Access Project) por parte del mismo Museo76, para proporcionar el acceso a todos los datos originales de Tikal vía internet, sin embargo, el proceso demorará algunos años77. Como investigadores de aquella época, destacan los nombres de Edwin Shook y William Coe como directores del proyecto. También aparecen Aubrey S. Trik, Robert F. Carr, James E. Hazard, Vivian Broman, John J. MacGinn, Linton Satterhwaite, William Haviland, Patrick Culbert, Virginia Greene, Hattula Moholy-Nagy, Peter Harrison, Christopher Jones, Dennis Puleston, Alfred Kidder II y Helen Trik. Webster.
Las investigaciones del Tikal Project aportaron conocimientos importantes para el entendimiento de la cultura Maya. Su trabajo ha sido base para el desarrollo de las posteriores investigaciones en toda el área y siguen siendo fuente ineludible de referencia. El principal resultado físico de éste proyecto fue la intensidad de excavaciones ejecutadas y la restauración en la Gran Plaza y otros grupos del área conocida como Zona Arqueológica Núcleo78, el reconocimiento de superficie y mapeo de los 16 km² de la ahora ciudad en ruinas.
En 1956, el Gobierno de Guatemala financió conjuntamente con el Museo de la Universidad de Pennsylvania, a través de la Empresa de Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP), un intenso programa de restauración y consolidación, que duró hasta 1968. Durante los últimos 6 años de este proyecto, fue denominado Proyecto Tikal-FYDEP (SEGEPLAN, 1974:20-21; Crisarq-Consult, 1997:8), y tuvo como objetivo aumentar el área de excavaciones y de restauración para uso turístico.
Bajo el marco del Proyecto Tikal, los arqueólogos guatemaltecos Rudy Larios y Miguel Orrego continúan las investigaciones arqueológicas y actividades de restauración, en los años 70’s (1973-1978), en el Grupo G o Palacio de las Acanaladuras (Orrego y Larios, 1985). Durante los años 1982 y 1983, en un palacio de la Plaza de los Siete Templos y en el Palacio de las Ventanas.
Posteriormente, el Instituto de Antropología e Historia organiza el Proyecto Nacional Tikal,
atribuyéndose la realización de trabajos de investigación de 1979 a 1984, al Dr. Juan Pedro
Laporte, quien interviene principalmente el Grupo Mundo Perdido, Grupo Norte y algunos grupos domésticos al sur del centro ceremonial. Este aporte engrandece la historia de la ciudad y amplía la zona para la visita turística. El equipo de científicos contó con la participación de investigadores como María Josefa Iglesias, María Elena Ruiz, Zoila Rodríguez, Vilma Fialko, Juan Antonio Valdés, Rolando Torres, Marco Antonio Rosal, Bernard Hermes, Marco Antonio Bailey, y otros (Laporte y Fialko, 1995).
Otras intervenciones fueron realizadas entre 1987 y 1991, en el Templo V, donde los arquitectos Oscar Quintana y Raúl Noriega restauran un agujero vertical en la crestería del edificio (Quintana y Noriega, 1991). En 1991, el Gobierno de Guatemala solicita apoyo a la comunidad internacional para la restauración y conservación del Templo I. A partir de entonces, el Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), firma un convenio de intervención para la restauración arquitectónica de este templo, el cual se ejecuta entre 1992 y 1996. Al concluir los trabajos del Templo I, surge la idea de continuar con la cooperación del Gobierno de España, creando el Proyecto Templo V, iniciándose en 1996 las excavaciones arqueológicas, y a partir de 1998, la restauración del Templo, finalizado en el año 2002.
Debido al deterioro sufrido por los monumentos de Tikal, se elaboró un estudio de conservación e intervenciones de consolidación de los monumentos, presentado por la Empresa Crisarq Consult (1997). En base a esta propuesta, el Ministerio de Cultura contrató los servicios de la Empresa COARSA para realizar la restauración de la crestería del Templo III, realizada entre noviembre de 1998 a junio de 1999.
A partir de 1999, se han hecho esfuerzos para dotar al Parque con equipo técnico profesional, contratándose arqueólogos, arquitectos y biólogos, quienes son los encargados de coordinar y asesorar en el manejo del área. Este equipo ya fortalecido el manejo del Parque, y fueron parte fundamental del equipo planificador de este Plan Maestro.
Desde 2006 la Unidad de Arqueología de la Unidad Técnica del Parque se encarga de realizar la investigación arqueológica y restauración de varios edificios emblemáticos de Tikal, tales como el Templo IV, y las estructuras palaciegas de 5D-15 en Plaza Oeste y 5D-105 a un costado de Templo V. Los arqueólogos encargados de dichos trabajos han sido Leopoldo González, Tirso Morales, Miguel Acosta, Benito Burgos, Ivo Romero, Eddy Barrios, Juan Carlos Pérez, Alex Urizar, Alvaro Jacobo, Erick Ponciano, Jari López, José Ma. Anavisca y Enrique Monterroso Rosado.
Al finalizar dichos trabajos de investigación y restauración, se habrán alcanzado 87 edificios intervenidos en el epicentro de Tikal. Por lo que se considera conveniente, finalizar la etapa de intervenciones de estructuras arqueológicas en Tikal, e iniciar la etapa de la conservación a partir de entonces. Lo que representa aún un esfuerzo considerable de tiempo, recursos humanos y económicos ya que se debe de preservar el legado arquitectónico restaurado del Parque Nacional Tikal.
- b) Investigaciones biológicas
Las investigaciones biológicas no han sido tan extensas como las arqueológicas, pero permiten conocer la importancia natural del Parque. Aunque no se cuenta con los primeros informes generados en Tikal, se sabe de su existencia a través de otros documentos más recientes y del intenso proceso de recopilación bibliográfica que ha realizado Wildlife Conservation Society (WCS) para la Reserva de la Biosfera Maya.
Los primeros estudios que se conocen, parten de las investigaciones botánicas de la Carnegie Institution de Washington en 1937 (SEGEPLAN, 1992b). Los informes de Cirus L. Lundell sobre la vegetación de Petén describen mucha de la flora de Tikal, y reportan por primera vez la existencia del remanente de pinos que se localiza al noreste del Parque (citado por Fialko, 2001). El trabajo de Lundell se considera básico para la descripción y conocimiento de los bosques en el departamento.
En 1966 se publica el libro de “Las Aves de Tikal”, elaborado por Frank B. Smithe (1986), el cual ha sido actualizado varias veces. El documento registra más de 280 especies de aves en el área de Tikal, de las cuales más de 200 son residentes permanentes y unas 25 son migratorias. Este libro sigue siendo utilizado como guía para los observadores de aves que visitan Tikal.
Durante el período en que el Museo de la Universidad de Pennsylvania estuvo trabajando en Tikal, se realizaron estudios preliminares sobre vertebrados, reptiles y anfibios. Entre 1967 y 1973, Dennis Puleston realizó sus tesis de maestría y doctorado sobre el ramón (Brosimum alicastrum), en las cuales propuso que los frutos de este árbol eran una alternativa de subsistencia para los Mayas del Clásico del Centro Sureste de las tierras bajas. Complementa el trabajo con otro estudio sobre las implicaciones para modelos de subsistencia en los patrones y desarrollo de los antiguos asentamientos Mayas de Tikal (Citado por Cant, 1980).
La metodología de Puleston fue utilizada en posteriores estudios sobre los primates monos araña (Ateles geoffroyi) y monos aulladores (Alouatta villosa), su organización social y su dieta alimenticia, realizada por Coelho, Bramblett y Quick, entre los años 1973 y 1977. Coelho y sus colegas, proponen que estos primates basan su dieta alimenticia en el árbol de ramón (Brosimum alicastrum). Realizaron análisis además, sobre la estimación de la densidad de población de monos araña y aulladores, calcularon la energía que requiere esa población de primates y estimaron la productividad del ramón.
Un análisis de mediano plazo fue realizado posteriormente por John Cant, entre los años de 1975 a 1990 sobre ecología, locomoción, población, organización social y dieta alimenticia de los monos araña y aulladores.
Durante el verano de 1975 y 1976, J. Cant, desarrolla un censo de cotuzas (Dasyprocta punctata), publicando los resultados en 1977. Regresa en 1985 para continuar los estudios sobre las diferencias entre las posturas de locomoción y de alimentación entre los monos araña y aulladores.
En dos temporadas de campo, 1988-1989 y 1993-1994, María José González, Howard Quigley y Curtis Taylor, examinaron varios aspectos de la historia natural y el comportamiento del pavo ocelado en el Parque, completando el estudio con el impacto de la cacería en las poblaciones que se encuentran fuera de las áreas protegidas. Ellos encuentran que el 67% de pérdidas de hembras y destrucción de nidos fue a causa de los cazadores de subsistencia, especialmente en el mes de abril, y el 23% restante a causa de mamíferos predadores (González, Quigley y Taylor, 1995). “El éxito de reproducción de los pavos es bajo, aún en las condiciones de protección moderada del Parque Nacional Tikal” (González, Quigley y Taylor, 1998).
En 1992, Randell Beavers publica una guía de las aves de Tikal, donde hace una remembranza sobre la ornitología de Petén y reporta una lista de especies basadas en estatus y en registros de especímenes vistos en el área. Durante esta misma década, el Fondo Peregrino desarrolló estudios sobre aves rapaces como indicadores de la calidad ambiental de los ecosistemas para diseño y manejo de áreas protegidas, y como fortalecimiento a la capacidad local para la conservación. Los estudios de esta organización representan el proyecto de investigación sobre biodiversidad más extenso que se ha realizado en el Parque (IDAEH, 1995). Durante los próximos meses se estarán publicando los resultados de las investigaciones, las cuales se consideran como los estudios más completos que existen sobre aves rapaces (Roan Balas, Com. Per. 2002).
Otro aspecto muy importante de analizar, es el uso de leña en el Parque y las alternativas potenciales para esa práctica, la cual fue estudiada someramente por Bryan de Ponce, del
Cuerpo de Paz, cooperando con WCS en 1995. Los resultados obtenidos refieren que los establecimientos privados asentados en el área de servicios, utilizan un 19% de leña procedente del Parque y el 100% de abastecimiento para los trabajadores del IDAEH proviene de la misma área, proponiendo alternativas de solución.
Durante el tiempo comprendido entre 1992 y 1994 se realizó un estudio de poblaciones de mariposas diurnas, sus hábitat requerido y sus respuestas a los cambios de uso de la tierra, incluyendo un inventario de mariposas. Se efectuaron observaciones sobre fenología, asociaciones con hábitats y abundancia relativa. El estudio presenta una lista de 535 especies registradas para el Parque y se consolida como el primer estudio de mariposas diurnas para Guatemala. Las investigaciones fueron desarrolladas por George Austin, Nick Haddad, Claudio Méndez, Thomas Sisk, Dennis Murphy, Alan Launer y Paul Enrlich, amparados por Nevada State Museum and Historical Society, Center for Conservation Biology, Stanford University y el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Con el apoyo financiero de WCS, Mario Jolón realizó varios estudios sobre los mamíferos menores (ratones), proceso desarrollado entre 1995 y 1997, culminando con una guía de campo para algunos roedores menores, como fauna invisible dentro de la selva petenera.
Durante esta misma década, Mark Schulze y David Whitacre realizan una clasificación de las comunidades ecológicas del Parque. Ellos estudiaron la composición y estructura del bosque tropical con relación a variaciones topográficas y edáficas. Reconocieron 11 tipos de bosque, clasificándolos de acuerdo a la composición y estructura. Se considera uno de los trabajos más completos sobre sistemas ecológicos en el área.
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el señor Felipe Lanza publica un Manual de los Arboles de Tikal sobre 26 especies de la flora del Parque, con el fin de dar a conocer las especies más representativas del área, de acuerdo a 46 años de de
experiencia, conviviendo con en el bosque, y producto de minuciosas investigaciones que realizaron distintos investigadores a quienes él acompañó durante su trabajo en Tikal.
Entre 1998 y 1999, Robin Bjork, estudia los impactos de la alteración del bosque tropical en el uso espacial y temporal del hábitat por el Loro Real (Amazona farinosa) en la Reserva de la Biosfera Maya, y sus migraciones como implicaciones para la planificación de la conservación regional. La meta principal del proyecto es la de “desarrollar una perspectiva más amplia sobre los efectos de la fragmentación del hábitat en la biota nativa de los bosques Neotropicales, mediante un enfoque sobre una especie de ave frugívora que se desplaza sobre áreas sustanciales de bosque maduro” (Bjork, 1999). Los resultados de este tipo de estudio, pueden ser utilizados para desarrollar estrategias regionales de conservación y considerar la importancia de los paisajes de uso múltiple. Las investigaciones se centraron en el Parque Tikal, la Zona de Amortiguamiento de la RBM adyacente al Parque, así como los sectores Noreste y Suroeste de Petén como área de migración del Loro Real.
Entre 1998 y 1999, Erick Rizzo estudia la mycobiota del Parque, aportando valiosos datos para la biología, provee de información que apoya para el conocimiento de sus propiedades y usos, y su posible relación con los antiguos habitantes de Tikal.
En el año 2000 la institución RARE Center para la Conservación Tropical, con el apoyo de UNESCO y PNUMA, inicia un proyecto enfocado en la promoción del ecoturismo como una forma de generación de ingresos para el manejo del Parque y las comunidades vecinas, reduciendo las amenazas a las biodiversidad del Parque.
Información de Contacto
Ministerio de Cultura y Deportes
Teléfono:
(502) 2251 6224 / 7861 0255